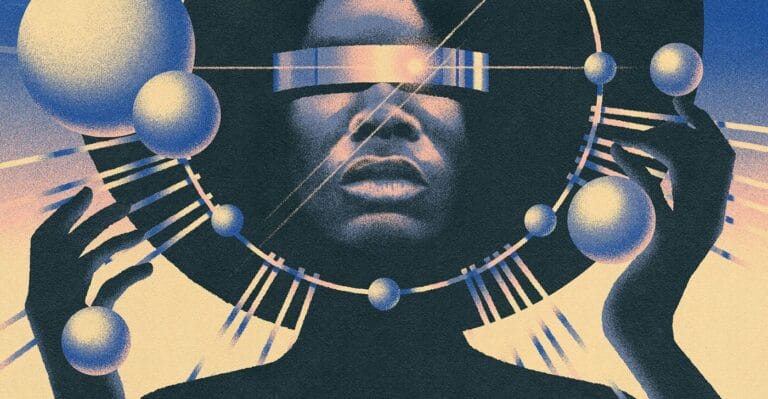Como un homenaje al aporte que realizaron las comunidades de africanos y sus descendientes a la cultura y la historia de Panamá, cada mes de mayo el país celebra el mes de la Etnia Negra.
La decisión de dedicar el mes de mayo a la Etnia Negra data del año 2000, cuando el gobierno panameño aprobó la Ley 9, donde se establece que el 30 de mayo sería en lo adelante llamado Día de la Etnia Negra Nacional, para realizar un homenaje a los aportes que han realizado los afrodescendientes del país a distintas esferas de desarrollo.
En consecuencia, desde entonces y durante todo el mes de mayo de cada año, se desarrollan un conjunto de actividades que van desde las exhibiciones del legado de la cultura culinaria, la ropa y los ritmos musicales con instrumentos que han dotado a la música y los bailes de una identidad afrodescendiente con elevado valor patrimonial.
Además, tienen lugar coloquios y eventos donde se comparten resultados de estudios orientados a promover la inclusión y la aceptación de la diversidad que caracteriza a la sociedad panameña.

Una mirada a la historia y la migración
La presencia de la Etnia Negra en Panamá es consecuencia de una serie de condicionantes históricas y sociales, principalmente en el siglo XIX. Hacia 1850 Panamá era un departamento de la Gran Colombia, llamado Departamento del Istmo, y por tanto, contaba con una elevada población de esclavos provenientes de África.
De acuerdo con referencias históricas, la construcción del Canal que uniría los océanos Atlántico y Pacífico para facilitar la actividad comercial entre América y Asia, necesitó de una mano de obra fuerte que garantizara la ejecución de la obra en el menor tiempo posible. Si bien fueron llevados esclavos de terratenientes de Estados Unidos, también fueron contratadas personas de raza negra provenientes de Jamaica, donde se había abolido la esclavitud en 1834.
La presencia de personas de raza negra en el entonces Departamento del Istmo en condiciones de esclavos, por un lado, y de contratados asalariados, por otro, creó fracturas en quienes anhelaban la abolición de la esclavitud. De ahí que se acrecentara la lucha por la emancipación del colonialismo español y el 21 de mayo de 1851, se firmara la legislación que amparaba la libertad de los esclavos, que se comenzó a aplicar en enero de 1852.
Datos de la Universidad de Panamá precisan que actualmente, un 41% de la población panameña es afrodescendiente, con solo un 5% de negros mientras el resto se considera mestizo. La mayoría de las poblaciones de afrodescendientes se pueden encontrar en los territorios de Colón, Río Abajo, Darién, Bocas del Toro y Parque Lefevre.
Por otro lado, desde el punto de vista lingüístico, puede constatarse que existen comunidades de afrodescendientes actuales que no solo hablan el español como idioma principal de Panamá, sino también el inglés. En la mayoría de los casos, se trata de descendientes de aquellos estadounidenses y jamaicanos que laboraron en la construcción del Canal Interoceánico, y terminaron estableciéndose en el país.
Herencias a la identidad nacional

Los afrodescendientes panameños han realizado aportes de relevancia al patrimonio identitario del país. Ello se expresa en el legado culturas de áreas como la gastronomía o cultura culinaria, las danzas y movimientos corporales y los ritmos característicos de instrumentos musicales.
En cuanto a la cultura culinaria y gastronómica, la producción de alimentos derivados del mar, sazonados con especias y alto contenido de ajos, ajíes y cebolla, forman parte de la herencia de las comunidades de afrodescendientes panameños. Cuentan los descendientes que sus abuelos aprendieron a cocinar para ellos con las sobras de las personas a las que les servían de esclavos, por eso hoy Panamá cuenta con platos altamente sofisticados a bases de camarones, pargos y bacalaos que han ganado un sitio peculiar en la oferta gastronómica.
Al respecto, destacan platos como el One Pot, elaborado a base de arroz salteado con camarones, costilla de cerdo y frijoles, aderezado con una salsa especial a base de aromáticas especias; las torrejitas de bacalao, hechas con bacalao cocido desmenuzado y mezclado con variedad de ajíes, cebollas y sal, al que se le añade harina de trigo para crear una masa espesa que luego en pequeñas porciones redondeadas se fríen en aceite caliente; el Patty, consistente en una empanada rellena de carne molida, preferentemente de res, cebolla, ajo y ají picante.
Muchos de los platos que conforman la gastronomía panameña afrodescendiente se nombran en inglés, por la influencia de los procedentes de Jamaica o Estados Unidos que llegaron a mediados del siglo XIX al país.
Los afrodescendientes actuales también mantienen vivo el legado de sus ancestros con el uso de la vestimenta. Principalmente en ocasiones especiales, visten ropas que recuerdan a aquellos primeros hombres y mujeres que fundaron comunidades culturales de su etnia en distintas regiones.
Al respecto, los trajes de las mujeres son de colores vivos y no ceñidos al cuerpo, acompañados de turbantes típicos en las cabezas, con que suelen ataviarse para participar en actividades eclesiásticas o festejos de otro tipo. También resulta atractiva la preservación de los peinados a base de trenzas.
En los hombres, se destaca el vestuario con el gorro kufi, muy común en poblaciones del norte africano, y cómodo de llevar por su suavidad, frescura y quedar detrás de las orejas.
Por otro lado, la música que emergió de las comunidades afrodescendientes panameñas enriquecen la cultura nacional. Ritmos como la conga, el tamborito, el calipso y la cumbia han llegado a alcanzar reconocimiento internacional, pues cada uno de ellos describe la cotidianidad de las poblaciones esclavas panameñas quienes, en el siglo XIX, mediante instrumentos improvisados como tambores o güiros, hallaron las formas de transmitir sus contradicciones con el sistema imperante y en consecuencia, sus ansias de luchas, y sueños de liberación.
Etnia Negra: Debates y desafíos actuales
En la actualidad, estudiosos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) que han profundizado en investigaciones sobre el tema étnico afrodescendiente en Panamá, alertan sobre la necesidad de reflexionar en la existencia de una sola etnia negra o de varias, ante la diversidad y amplitud lingüística y cultural que caracteriza a las comunidades de afrodescendientes.
Asimismo, Clacso propone orientar las investigaciones a caracterizar la situación actual de los afrodescendientes en el país, en particular la construcción de estereotipos negativos sobre el pertenecer a una comunidad de la etnia negra, la situación de la mujer, el acceso a la educación, la salud, los puestos laborales y la lucha por la reivindicación de otros derechos sociales, para trazar hojas de ruta efectivas que hagan frente al racismo estructural que aún persiste en la sociedad panameña.